Ciudad de eterna inspiración literaria, la Serenísima se aferra a la cultura contemporánea para evitar convertirse en un parque temático. Su bienal de arte reflexiona sobre el cambio climático
El 4 de noviembre de 1966, el año en que el León de Oro a La Batalla de Argelcausó estragos en la Mostra y el público de la Bienal descubrió el arte óptico, una tormenta perfecta se desató sobre Venecia. Los primeros en darse cuenta fueron los espectadores que bajaban la escalinata del Teatro Ridotto pasada la medianoche y quedaron atrapados en el hall. La fuerte lluvia había desbordado los ríos, el siroco levantó las olas del Adriático y un desplome de la presión atmosférica sobre la laguna desembocó en una subida del nivel del agua de 194 centímetros. El apagón duró una semana y los bomberos no pudieron intervenir porque las barcas ni siquiera pasaban por debajo de los puentes.
El fenómeno, nunca visto, destrozó parte del patrimonio artístico de la ciudad y dejó en la calle a muchos de sus habitantes. Exceptuando la peste de 1630, cuando el éxodo sanitario redujo en un tercio el número de vecinos, la inundación de 1966 fue la peor catástrofe poblacional. Hoy, con 100.000 residentes menos y un tejido social en extinción, Venecia afronta su tercera gran emergencia. Esta vez causada por la fuente de riqueza que le permitió sobrevivir entonces.
—¿Los riesgos? —responde incrédulo el arquitecto británico David Chipperfield, tras la presentación de su restauración de la Procuraduría Vieja en la plaza de San Marcos—. Es demasiado tarde, Venecia es ya una ciudad tomada por el turismo. Todas querían más visitantes porque era la manera más rápida de contribuir a la economía. Pero ahora, fíjese en Barcelona, hay un replanteamiento de la cuestión porque el turismo está matando la ciudad. Y creo que debemos hacerlo. Pero en algunos lugares como Venecia es difícil que se pueda revertir la situación.
“Es demasiado tarde, ya está tomada por el turismo”, afirma el arquitecto David Chipperfiled
Las crónicas periodísticas flirtean desde hace años con el título de la obra de Thomas Mann para subrayar la gravedad de la emergencia. ¿Muere Venecia?, se pregunta el periodista al comienzo del viaje mientras resuena en su cabeza el adagietto de la Quinta sinfonía de Mahler. La silenciosa realidad es que la idea de la ciudad como fuente de inspiración no supera hoy un macabro síntoma de expiración. La evocación exagerada de un mundo perdido que describió el escritor John Ruskin en Las piedras de Venecia cobra sentido, en todo caso, más de 150 años después. La restauración tras la gran inundación tuvo algunos efectos positivos. Pero un nuevo fenómeno avanzaba silenciosamente, una conquista del espacio público más devastadora numéricamente que el brote de peste. En términos turísticos se sustituyó definitivamente la legendaria guía Il forastiere illuminato (1740), que invitaba al “viajero culto” a descubrir los secretos de Venecia durante seis días, por una receta exprés para devorar las ocho horas en tierra que concede el régimen penitenciario del crucero. Llegaron 29 millones de visitantes al año y la ciudad pasó a otras manos.
La hipótesis del punto de no retorno de Chipperfield es ahora la de muchos de sus residentes. Incluidos gremios tan poco proclives a criticar el turismo como el de los 433 gondoleros que lidian a diario con la materia prima de esta industria y maldicen ahora a los grupos que exigen embutirse en su afilada barca para ahorrar unos euros. Giovanni, apoyado en uno de los 455 puentes por donde los visitantes arrastran fatigosamente sus maletas a diario, no lo oculta. “Soy gondolero, no estúpido. Hemos vendido la ciudad a los chinos. Fíjese en todas esas ventanas con el cartel de ‘Se alquila’. Esto ya no nos pertenece”. Unos pasos más allá, en el campo de San Bartolomeo, un contador instalado en la farmacia Morelli aporta el dato diario de la caída poblacional.
El problema no son los chinos (aunque tienen ya el 13% de los inmuebles), quizá tampoco solamente el turismo desaforado (600 turistas por cada residente). El historiador y arqueólogo Salvatore Settis glosó en 2014 en el profético Si Venecia muere los grandes males de la isla advirtiendo de un avance imparable hacia la disneylandización del territorio y la pérdida de identidad. “Está ligada al éxodo de ciudadanos. Se han marchado 100.000 habitantes en las últimas cuatro décadas, caen a un ritmo de 1.000 al año (hoy hay alrededor de 58.000). Pero aumentan las segundas residencias, casas preciosas y grandes, ricos que van a pasar una semana al año. Esa es la muerte de Venecia, y el riesgo es dejar de ser una verdadera ciudad hecha de habitantes y convertirse en un parque temático. No hay ninguna política pública: local, central o regional. Tampoco alguna idea para atraer jóvenes. El mercado inmobiliario está completamente adulterado. Incluso los gondoleros se marchan fuera de la isla”.
El alcalde, el conservador Luigi Brugnaro, defensor a ultranza del modelo turístico de la ciudad, no oculta el problema, pero cree que puede controlarse. “Si queremos salvar Venecia…”, se arranca varias veces en la misma rueda de prensa en la que había participado Chipperfield minutos antes. Pero ¿salvarla de qué? En un pasillo del Ayuntamiento aporta su versión apresuradamente. “Un problema es la despoblación. Y el otro, la habitabilidad. Para vivir en una ciudad en la que hay que moverse sobre el agua hace falta que los canales tengan mantenimiento. Hay que tenerlos excavados. Y hay quien dice que no se deben excavar [el ministro de Transportes, Danilo Toninelli]. Pero si no lo haces, la tierra cada vez es más alta y tu barca no puede navegar. Además, hay que crear trabajo para recuperar a los residentes. Si les doy trabajo en la plaza de San Marcos, vendrán con su familia. Pero si el trabajo se va, también se marchan ellos”, resume. De momento, anuncia, implantará un servicio de reservas para regular los flujos de acceso a la ciudad, como si fuera un hotel.
La paradoja veneciana, tan útil como metáfora de estos tiempos autodestructivos, invoca también algunos de los gérmenes de la teoría de la posmodernidad ilustrados por Robert Venturi en el fundacional Aprendiendo de Las Vegas (1972). Si entonces fue la capital de los casinos de Nevada quien vació de contenido la ciudad véneta para edificar en la strip el mayor monumento a la ironía arquitectónica, hoy es la realidad quien se propone superar el efecto teatral de su réplica. Venecia perdió en pocos años su tejido industrial en Marghera y también su legendaria habilidad para el comercio internacional. Los artesanos de la Giudecca, en cuyo muelle se estampó un crucero sin control de 66.000 toneladas y 275 metros de longitud hace dos semanas, cerraron poco a poco sus tiendas. Encontrar una pollería o un lugar donde comprar un interruptor, como recuerda Camillo Tonini, exdirector de los Museos Cívicos venecianos, se ha convertido en un secreto de Estado. ¿La vivienda? Hoy los estudiantes de las dos históricas universidades —Ca’ Foscari y la IUAV de arquitectura— no pueden pagarse un apartamento en la cuarta ciudad con el alquiler más caro de Italia y la densidad de Airbnb más elevada, mientras en muchas ventanas un cartel grita inútilmente contra el canal de turno un sordo “Se alquila”. Aquí y ahora, como si fuera Las Vegas, todo tiene que ver más con el dinero.
 ampliar foto
ampliar foto
“Venecia”, escribió Paul Morand en 1929, “es la ciudad más cara de Italia, pero sus verdaderos placeres no cuestan nada: cien liras el vaporetto desde el Lido hasta la estación en el accelerato, es decir, en el servicio más lento”. La explotación turística del territorio y los servicios públicos es tan abrumadora, advierte tomando un café en el campo Santo Stefano el exdirector de la Colección y la Fundación Guggenheim, Philip Rylands, que ya ni siquiera eso es así. Hoy, el servicio básico de transporte marítimo, recuerda en el idioma que sea necesario la taquillera de la parada Rialto, cuesta 7,50 euros si eres un turista y 1,40 si eres residente. “En los últimos dos años se ha traspasado un umbral de tolerancia en el tema del turismo de masas. El tejido de la ciudad, su identidad, se está perdiendo. Ahora mismo, caminando desde San Giuliano hasta aquí he encontrado 19 tiendas de esos horribles objetos de bisutería barata. Antes eran comercios normales”, lamenta Rylands, vecino desde hace 25 años de la plaza de San Marcos.
Rylands acompañó a Peggy Guggenheim en los últimos años de su aventura veneciana, que comenzó tras el cierre de su galería (Art of This Century) en Nueva York en 1947 y duró hasta su muerte el 23 de diciembre de 1979 en el palacio Vernier. Un periodo de efervescencia social para la ciudad, quizá el último, en el que expuso su colección en la Bienal de 1948 y promovió la primera muestra de Jackson Pollock en Europa (1950). La aristocracia veneciana —entonces podía hablarse todavía de tal cosa— la vio siempre como una forastera demasiado extravagante. “Pero les daba cien mil vueltas. Fue un catalizador tremendo para la época. El primero que vino a verla fue Alberto Giacometti con su mujer, Annette. También su amigo Matta y el propio marido, Max Ernst. Recuerdo que en aquella época compró uno de sus caballos a Marina Marini, dando origen a su primer mecenazgo. Hoy sería muy difícil que alguien se mudase a Venecia para emprender una aventura así. No se da ninguna condición”.
La catástrofe llama a distintas puertas de la ciudad. La jibarización del espacio público y la guerra que los vecinos mantienen con el Ayuntamiento para alejar los grandes cruceros de la laguna (una manifestación recorrió el centro de la isla hace una semana exigiendo su inmediata prohibición) tiene también una vertiente evidente medioambiental. El 29 de octubre de 2018, la crecida del agua alcanzó los 156 centímetros, la cuarta más alta desde el desborde de 1966. Una situación derivada del cambio climático que fascina a los turistas asiáticos, dispuestos siempre a pagar más por visitar la ciudad cuando está inundada. Pero también un reflejo de la gestión a tres bandas (nacional, regional y local) que ha convertido la ciudad en la más inclinada a desaparecer bajo el agua de todo el catálogo de la Unesco.
Venecia lleva 40 años esperando la puesta en marcha de un sistema de seis diques conocido como MOSE. Los cinco primeros ya están construidos, pero después de tantos años esperando el último, su diseño podría haber quedado obsoleto. El proyecto se llevó por delante al anterior alcalde, Giorgio Orsoni, por corrupción y puso de manifiesto mejor que nada una parálisis administrativa que rema enérgicamente hacia el desastre.
El alcalde anuncia un servicio de reservas para regular el acceso a la ciudad, como si fuera un hotel
La propia Bienal, en una autorreferencialidad crítica, lleva años hablando de este asunto: dentro de sus muros y en la calle, donde Banksy expuso su visión sobre el fenómeno de los cruceros. En la edición en curso, la muestra refleja también la emergencia climática en obras como This is the future, de Hito Steyerl, con una instalación audiovisual sobre una Venecia que se autodestruye y se contempla desde las pasarelas que se instalan cuando sube el agua. Laure Prouvost, en el pabellón francés, propone una reflexión sobre la contaminación de los océanos, y la ganadora de este año fue la obra Sun & Sea (Marina), de los artistas Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte y Rugile Bardzdziukaite, para el pabellón lituano. Una performance en la que un grupo de gente canta en una playa llena de basura mientras un mundo recalentado encara alegremente sus últimos estertores.
El evento, desdoblado en su vertiente arquitectónica los años alternos, se ha convertido en una hipótesis de reconversión de la isla, especialmente desde que Paolo Baratta asumió la presidencia hace ya 20 años. Se restauraron espacios, como el antiguo Arsenal, y se estableció un trabajo continuo durante todo el año para diseñar la potencia de las dos muestras que se alternan. Baratta recibe en un despacho con enormes ventanales sobre la laguna y se muestra convencido de que las Administraciones deben ver la ciudad como una oportunidad y no como un problema. “Venecia puede tener una actividad distinta al turismo y que sea estable. La manufactura ya no existe, el sector terciario está cambiando, pero, como hemos demostrado, si una institución cultural realiza un proyecto con dimensión internacional, Venecia es el lugar ideal para desarrollarlo. Mire por la ventana, fíjese en el viejo Seminario. ¿Hay algún edificio en una posición mejor? Ahí se puede hacer una actividad cultural o educacional. Hablamos del sector ligado a la cultura”.
Medio siglo después de la última catástrofe natural, Baratta cree que puede cerrarse recurriendo a la última catástrofe para solucionar esta. En 1973, después de las inundaciones de 1966, Italia aprobó una ley especial para obtener financiación de todas las Administraciones. Él la utilizó, cuenta, para la rehabilitación de 55.000 metros del Arsenal (costó unos 45 millones de euros). “Si no actuamos conjuntamente, el peligro es que se convierta en una plataforma donde el nuevo mundo viene a beber y a comer productos hechos por sus propios paisanos, que han comprado todo. Venecia será suya. Porque, siendo un sistema sin demasiada energía, será de quien le haga primero una transfusión. ¿Las agencias turísticas? ¿Las agencias coreanas? ¿Las chinas? ¿Los grandes hoteles? Este es un territorio de ocupación. Hagamos que lo ocupen iniciativas que aprovechen la gran capacidad de internacionalización y hagan florecer vida. La pregunta es: toda esa gente que habla de salvar Venecia y corretea por aquí, ¿han venido a salvar las piedras o a dar oxígeno a la ciudad?”. Desde la enorme ventana puede verse otro crucero entrando en la laguna.
LEER LA SERENÍSIMA
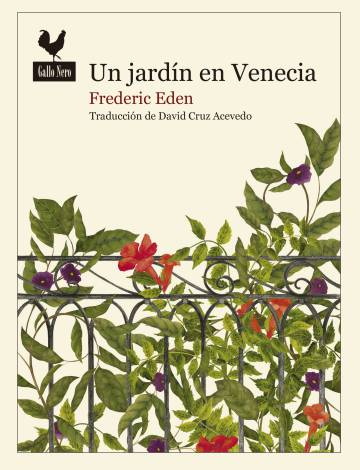
Venecia. Ciudad de fortuna, Roger Crowley, Ático de los Libros. La creación, auge y decadencia del imperio naval de la Serenísima, contados por uno de los grandes historiadores del Mediterráneo.
Un jardín en Venecia, Frederic Eden, Gallo Nero. Todos —Rilke, Proust o Henry James— se enamoraron del jardín de Eden en la isla de la Giudecca.
Venecias, Paul Morand, Península. Las anotaciones, hoy graciosamente anacrónicas, de un enamorado de la ciudad que conocía tan bien su calles como su historia.
Marca de agua, Josef Brodsky, Siruela. El poeta ruso, premio Nobel en 1987, dedicó un maravilloso libro de prosas a la ciudad en la que está enterrado.
Las piedras de Venecia, John Ruskin, Desván de Hanta. El crítico de arte británico viajó 11 veces a la ciudad italiana entre 1835 y 1888. La dibujó y estudió obsesivamente. El resultado es este libro clásico entre los clásicos.
La larga espera del ángel, Melania G. Mazzucco, Anagrama. Una novela magistral sobre la Venecia de Tintoretto, es decir, la de la peste y el esplendor barroco.

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.