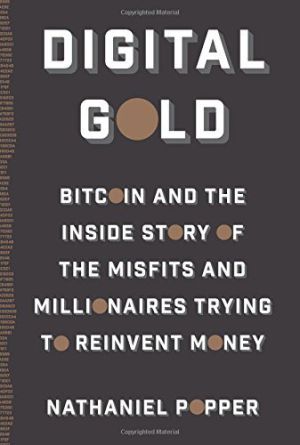Vista desde el interior de la nueva sede del Museo Whitney, diseñada por Renzo Piano en el sur de Manhattan. / BRENDAN MCDERMID
En las calles del Meatpacking District que llevan al nuevo Museo Whitney el pavimiento sigue siendo el de hace veinte o treinta años
En las calles del Meatpacking District que llevan al nuevo Museo Whitney el pavimiento sigue siendo el de hace veinte o treinta años,el mismo que pisaba uno cuando este barrio, todavía a finales de los noventa, olía intensamente a carne picada y a carne podrida, a sangre y a sebo, a los residuos últimos y a las carcasas peladas de los animales sacrificados en los mataderos. Desde antes del amanecer rugían los camiones que cargaban y descargaban en las dársenas de los almacenes. En cuanto caía la noche quedaban muy pocas luces, y en el silencio duraban los olores inmundos a materia orgánica corrompida y a grasa quemada. Los adoquines del pavimento tenían en el aire impregnado de la humedad del río un brillo de grasa. El pavimento estaba unas veces hundido y otras levantado por el peso de los camiones, y en las zonas en que los adoquines habían sido cubiertos de asfalto había socavones traicioneros. Hasta no mucho antes, la orilla cercana había sido una sucesión de ruinas que se volvían más amenazadoras en la oscuridad: muelles abandonados, terminales de buques de carga o de transatlánticos, solares vallados, aparcamientos abismales.
Ese brillo nocturno es del de las fotografías de Peter Hujar, que fue uno de los cronistas visuales del gran derrumbe de las zonas industriales y portuarias de Nueva York en los años setenta, y también un habitante de aquel mundo en parte clandestino que las ocupaba de noche, la bohemia gay, los vendedores y los compradores de drogas, la prostitución. El mundo que Peter Hujar retrató en blanco y negro lo ha contado por escrito Edmund White en uno de los libros suyos de memorias que más me gustan, City Boy. Entre la caída de la noche y el amanecer, esa devastación industrial y portuaria de Nueva York se convertía para el joven recién llegado a la ciudad, hambriento de libertad y de sexo, en un paraíso todavía más tentador y más lleno de promesas porque era tan lóbrego y estaba tan sucio, una zona de tinieblas sin ley en la que solo se aventuraban los más temerarios, los más resueltos a dejar atrás la precaución y la vergüenza. Llegó el sida hacia 1983, y la fiesta que parecía destinada a no terminar nunca, como no se terminaba nunca la avidez de encuentros eróticos que Edmundo Wilson cuenta con tanto impudor y talento —también con cierta monotonía acumulativa—, se convirtió de golpe en una danza de la muerte.
El edificio del nuevo Whitney se proyecta en el tiempo, en el pasado de la ciudad y de los paisajes que se ven por los ventanales
Peter Hujar murió en 1987. En el nuevo Whitney, cerca de algunas de sus fotografías de las calles tenebristas y sus habitantes fantasmales, están tres de los retratos que le hizo en su lecho de muerte el que había sido su gran amor, David Wojanarowicz. En las salas inundadas por la claridad de una mañana de finales de mayo y por una multitud festiva de Memorial Day, las tres fotos de Hujar son un redoble de luto que casi nadie se para a advertir. Solo una de ellas es de su cara, la boca entreabierta, los párpados caídos, la piel sobre los huesos, la barba de fraile amortajado de Zurbarán; en otra se ve una mano posada o desfallecida sobre una sábana, justo unos momentos después de la muerte: pero ya es del todo la mano de cera de un cadáver; la tercera es la foto de un pie: un pie de expresión trágica, como dice Saul Bellow.
En ese momento, mi primera visita al nuevo Museo Whitney adquiere una dirección narrativa. El edificio se proyecta en el tiempo, en el pasado de la ciudad y de los paisajes que se ven por los ventanales gloriosos de Renzo Piano, tan imponentes como pinturas de gran formato que ocuparan lienzos enteros de pared. Desde las terrazas que dan al este y al sur se abre el panorama de los antiguos almacenes y fábricas de empaquetado de carne, las vías del ferrocarril elevado que estuvo abandonado durante tantos años, todo lo que en otras épocas fue duro trabajo material, comercio portuario, manufactura de cosas, todo lo que se hundió y ha ido renaciendo transfigurado, lo que no reconocerían si pudieran verlo los antiguos viajeros de la vida nocturna, Hujar y sus amigos y amantes, tantos otros que no dejaron rastro. La plataforma ferroviaria elevada que desde la calle se veía hace quince o veinte años cubierta de graffitis y herrumbre y devorada de malezas ahora es el High Line, la atracción turística de más éxito de Nueva York. Donde estuvieron las fábricas de hamburguesas y salchichas y los sótanos del noctambulismo más tenebroso ahora hay tiendas y restaurantes de moda. Sobre los bloques de ladrillo de los almacenes brillan al sol torres de cristal de apartamentos de lujo. Desde los ventanales del oeste, donde en otras épocas estaban los muelles derrumbados, se ve el río y el sendero para corredores, caminantes y ciclistas de la orilla del Hudson, que llega por el norte hasta el puente George Washington, y por el sur, al extremo de la isla.
El vestíbulo, las escaleras, las salas de exposición son una muestra de ese modernismo sereno que practica Renzo Piano
El museo mismo es parte de esa transformación. Durante varios años lo he visto al pasar irse levantando al mismo tiempo que las nuevas torres de cristal. Su forma exterior no me parece muy inspirada, en un barrio en el que hay tan poderosas arquitecturas industriales, pero los espacios interiores, el vestíbulo, las escaleras, las salas de exposición son una muestra de ese modernismo sereno que practica Renzo Piano, tan propicio para el recogimiento como para la lucidez y la observación. La arquitectura se hace presente con una respetuosa cautela, porque su misión principal es favorecer la contemplación de las obras de arte que alberga, creando las condiciones adecuadas para que el espectador se recree en su encuentro. Pero en un museo dedicado al arte americano importa todavía más que pueda verse desde los ventanales una parte del mundo real en el que ese arte se engendró. Es en esta ciudad cuya palpitación tremenda llega hasta la terraza más alta donde se pintaron muchos de los cuadros que hay en las paredes, se trabajaron las esculturas, se tomaron las fotografías. La conexión entre el interior y el exterior es tan inmediata y vital como la que tuvieron con Nueva York la mayor parte de los artistas que inventaron estas obras imperiosas, Hopper, Rothko, de Kooning, Dorothea Lange, Nan Goldin, Lee Krashner, Peter Hujar, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Diane Arbus, Jasper Johns, Jackson Pollock, toda la gran mitología de la edad de oro de Nueva York, que fue también una edad de resplandores fugaces y basura y desastre, de quiebra y mortandad.
En la ciudad de ahora, en las zonas antes proletarias y bohemias que se ven desde el Whitney —Chelsea, el Meatpacking District, el West Village—, ninguno de esos artistas encontraría una vivienda escasa y hasta sórdida, pero barata, un estudio sin calefacción, pero luminoso y enorme. ¿Era preciso o inevitable que, al mismo tiempo que se hacía más segura y más limpia, Nueva York se volviera mucho más cara, tan antipáticamente sometida a la insolencia del dinero? En el interior del nuevo Whitney se atesora el pasado que se borra a toda velocidad en sus alrededores. Lo único que queda intacto de aquella época son los adoquines y los socavones del asfalto.
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/27/babelia/1432726027_476280.html