DIEGO QUIJANO CON FOTO DE GETTY
Que al final no seamos dominados por herramientas tecnológicas que debieran estar a nuestro servicio. Con esta idea, Marcos Giralt Torrente abre esta serie de autor sobre el impacto de la tecnología
Mis primeros textos los escribía a máquina y, como no soportaba los tachones, constantemente los pasaba a limpio. Sin el ordenador doméstico, habría tenido que elegir entre mi poco productiva neurosis y mi carrera literaria. Y sin Internet, habría enviado este artículo por fax, como hacía con los primeros que escribí. En mi adolescencia, cuando empezaba a salir por las noches, mi madre no me ponía límite horario a condición de que la llamara por teléfono cada 45 minutos, lo cual me obligaba a pasar más tiempo en la cola de cabinas telefónicas que con mis amigos. Entonces, estábamos obligados a ser puntuales, pues las citas se concertaban desde el teléfono de casa y no había modo de avisar si surgía un contratiempo o simplemente cambiábamos de planes.
Ahora basta un whatsappenviado media hora antes para librarnos de ser considerados unos maleducados. Recibo mucha más correspondencia que cuando esta viajaba en sobre y papel —no hay filtros, cualquier chorrada te llega—, pero a cambio puedo despacharla en los ratos perdidos de autobús y metro. Están a mi alcance periódicos del último confín de la Tierra, pero, los que leo, los leo mal. Los propios periódicos no son lo que eran. Han ganado inmediatez y contenido pero han perdido la forma. El espacio limitado del papel obligaba a una contención que redundaba en un mayor cuidado estructural y estilístico incluso de la nota más insignificante. Hoy rige la premura y mucho de lo que leemos parece papilla sin digerir o un pegado tras otro de sucesivas actualizaciones.
Con un par de clics sobre el teclado dispongo de variados diccionarios que han desplazado a los que antes reposaban sobre mi mesa, y con unos pocos más sobre mi teléfono móvil podría encontrar pareja sexual para esta noche. Y sin embargo, el otro día me quedé incomunicado en un hospital, porque 1, se agotó la batería de mi móvil, y 2, aunque hubiera pedido uno prestado, mi memoria no guardaba el número telefónico de la persona a la que debía llamar. Compro en Internet billetes de viaje, ropa para mi hijo, menaje doméstico, libros y cosas variopintas (lo último, el botón de la cisterna del retrete), veo películas y escucho para trabajar música que me sirven plataformas online, y de cada cosa que compro, de cada cosa que hago, voy dejando un rastro ingente, como atestiguan los banners que me saltan al navegar y la publicidad que abarrotan a diario mi cuenta de correo mala, aquella que doy cada vez que tengo que rellenar un formulario obligado.
Todos nos hemos preguntado qué habría sido del mundo si los totalitarismos del siglo pasado hubieran contado con las herramientas de la era digital. Desde que se tuvo conocimiento de la influencia de Cambridge Analytica en el triunfo de los partidarios del Brexit y de Trump, se ha hecho evidente que las amenazas están más próximas de lo que imaginábamos. Nos hemos resignado a la precarización del trabajo que ha traído esta última transmutación del capitalismo y parece que seguiremos así cuando se agudice con la próxima revolución de la robótica. Mientras evitamos preguntarnos qué puede estar fraguándose en los sótanos paragubernamentales de países como China, EE UU, Rusia o Israel, cada vez más prófugos de las industrias de Silicon Valley nos alertan acerca de los ingenieros que diseñan las aplicaciones tecnológicas, jóvenes inmaduros en su mayoría, narcisistas con difusos valores y nula formación humanística para articularlos, que son exprimidos a fondo hasta vaciar su mente de todo aquello que no les sirva en su feroz lucha por dar con la idea que produzca millones.
Y los campos en los que intervienen son amplios: desde los lúdicos y de socialización solo en apariencia inocuos hasta la seguridad y la ingeniería genética. Nadie se para lo suficiente a considerar si lo que producen está bien diseñado, contiene puertas traseras o es éticamente aceptable, pues quienes deciden quieren sacarlo al mercado sin demora para adelantarse a la competencia. Cuando Zuckerberg fue interrogado en la Cámara de Representantes americana por el uso que hizo Cambridge Analytica de datos privados recopilados en Facebook se comprometió a establecer los controles que antes, se colige, evitó instaurar.
Por mi condición de padre tal vez tiendo a mirar con preocupación el futuro. Creo, en cambio, que los pesimistas somos muchos y que ni si quiera es algo novedoso. La misma incertidumbre la sintieron en otras épocas quienes se vieron involucrados sin quererlo en conflictos o vivieron cambios y revoluciones. Con la invención de la escritura silábica perdimos la memoria de los aedos y ganamos la posibilidad de almacenar nuestro conocimiento y transmitirlo ilimitadamente. Todo el desarrollo técnico de Occidente, el derecho incluido, vino de allí y de la herencia socrática. Ese cambio fue lento y silencioso, porque durante siglos, hasta la invención de la imprenta, dejó fuera a la mayoría.
Ahora nos encontramos en los umbrales de un cambio al menos igual de profundo, solo que nos alcanza sin distinción a casi todos y experimentamos los avances a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, nuestra capacidad de concentración no es ya la que era y el libro que nos espera en la mesilla nos atrae menos que el portátil o la tableta. Nos estamos haciendo perezosos para ciertos esfuerzos y en la medida en la que cambien nuestros hábitos, que nuestra lectura se disperse siguiendo links que nos abocan a una digresión perpetua, en no muchas generaciones podría afectar a nuestra forma de pensar, alterar nuestras facultades cognitivas. Y ocurre que todo lo que nos ha traído hasta aquí, toda la arquitectura conceptual en la que se basan nuestras instituciones democráticas y nuestra misma posibilidad de ser autónomos, vigilantes y críticos, procede de nuestra habilidad para relacionar entre sí viejos conocimientos hoy seriamente amenazados por la seducción de lo nuevo.
Los ingenieros que diseñan las aplicaciones no se preguntan si lo que hacen contiene puertas traseras o es aceptable
Pertenezco a la generación que vio llegar a las casas las primeras consolas de juegos y que pasó horas sueltas del final de su infancia alternando en los recreativos la palanca del comecocos con la de los marcianitos. La que descubrió el walkman, dudó entre los sistemas de reproducción de vídeo VHS y Beta, creció con un aparato de teclas duras, el contestador automático, que recogía los mensajes telefónicos en una cinta y se familiarizó con el PC bordeando la veintena. Desde hace unos años proliferan los demagogos de una reforma educativa que reoriente la enseñanza media al empleo, para instruir a los alumnos en las nuevas tecnologías y la cultura empresarial. Este artículo está también escrito contra ellos.
¿Quién los paga? ¿Qué intereses defienden? A los niños no es necesario adiestrarlos en las herramientas del futuro porque el futuro es suyo y vienen con él puesto. Porque es la única oportunidad de dárselo antes de que elijan por sí mismos, en la enseñanza obligatoria debiera fortalecerse todo aquello que estimule su pensamiento abstracto, su capacidad reflexiva, su conocimiento del mundo. Más historia y más filosofía en todas sus formas, más literatura, más cine, más pintura. Que al final no seamos dominados por herramientas que debieran estar a nuestro servicio, que sepamos dotarnos de instituciones públicas vigorosas que de verdad velen por nosotros, que la razón económica no se imponga siempre sobre el altruismo, que no veamos partir un día las naves en las que los poderosos escapen de un planeta consumido, depende en buena medida de eso. Ojalá fuese tan grande nuestro poder.
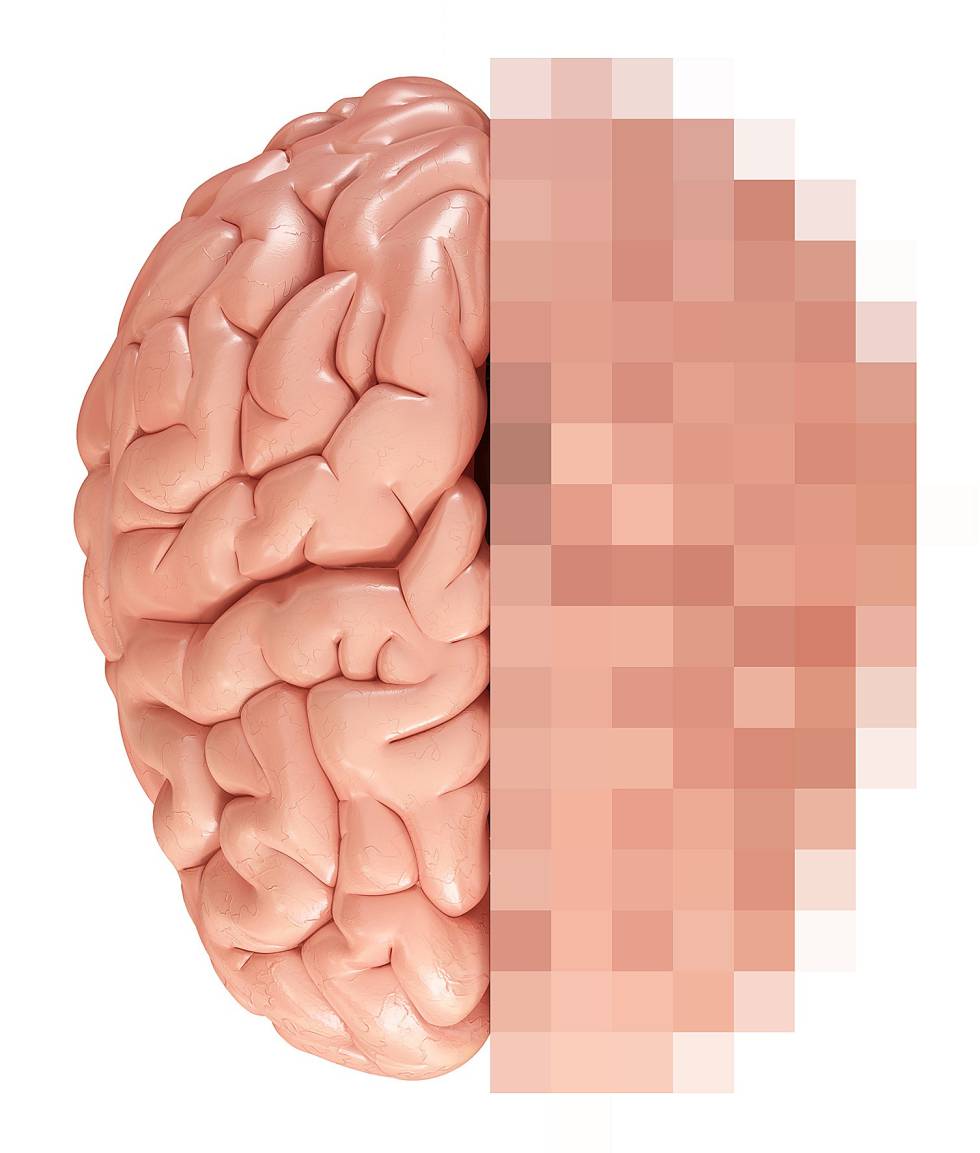
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.