
No es una conspiración ni un relato de ficción. Es ciencia. En 2021, el Proyecto Galileo arrancó con un objetivo claro: observar el cielo usando inteligencia artificial para encontrar y estudiar objetos voladores no identificados. Pero ¿qué han descubierto en estos cuatro años?
No es una pregunta nueva. Se la han planteado desde Enrico Fermi hasta los gallegos de Siniestro Total: ¿estamos solos en la galaxia o acompañados? Científicos, filósofos y soñadores han buscado una respuesta, cada uno a su manera. Una de las formas más inteligentes y elegantes de abordar esta cuestión llegó de la mano de Frank Drake. En los años sesenta propuso una fórmula matemática para estimar cuántas civilizaciones inteligentes podrían existir en nuestra galaxia. No era una respuesta, sino una manera de pensar: una guía para saber qué investigar.
Cada nuevo hallazgo ha desplazado la aguja de la probabilidad. El descubrimiento de miles de exoplanetas, algunos potencialmente habitables, la aumenta. La mejora de nuestros instrumentos nos ha permitido mirar más lejos con mayor precisión. Todo parece apuntar en la misma dirección: la posibilidad de vida fuera de la Tierra no es remota. Al contrario, es plausible.
Pero en los últimos años, algo ha cambiado. En 2021, a petición del Congreso de EE. UU., la oficina del director de Inteligencia publicó un informe: Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena. En él se analizaba 144 avistamientos ocurridos entre 2004 y 2021. De todos ellos solo uno tenía una explicación clara: un globo desinflado. El resto, sin respuesta.
No se encontró evidencia directa de origen extraterrestre, pero sí se llegó a una conclusión: había que investigar más. Por razones de seguridad nacional, sí, pero también por rigor científico. El informe recomendaba mejorar la captura de datos, promover el análisis técnico y fomentar la colaboración entre agencias gubernamentales y las universidades.
Décadas antes, Enrico Fermi ya había formulado una paradoja desconcertante: si el universo es tan vasto y antiguo, y la probabilidad de vida inteligente tan alta, ¿cómo es que no hemos detectado ninguna señal clara de su existencia?
Ahora, tras las revelaciones del Congreso americano, esa pregunta adquiere otro matiz: ¿y si no hemos encontrado nada… porque no estábamos mirando en la dirección adecuada?
En lugar de concentrarse en una pequeña porción del universo lejano, los científicos han empezado a observar lo que ocurre justo sobre nuestras cabezas. Más cerca, pero con un campo de visión más amplio. Y no buscan lo que debería estar ahí, sino formas y trayectorias que no son artefactos humanos o fenómenos naturales.
Esa nueva forma de mirar solo es posible gracias a la inteligencia artificial: modelos que aprenden, capaces de procesar miles de horas de imágenes y de estudiar cada trazo para señalar aquello que se sale del patrón, que no cuadra. Crear estos modelos desde cero es difícil, no hablamos de reconocer imágenes de gatos o coches, sino de objetos distantes en movimiento.
Esta es precisamente la razón por la que el catedrático de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, lanzó en 2021 el proyecto Galileo. Su objetivo: buscar evidencia científica de tecnología extraterrestre cerca de la Tierra. No se trata solo de escuchar señales en el vacío del espacio, sino de observar objetos físicos, reales, aquí mismo, en nuestra atmósfera.
El proyecto centra su investigación en dos ramas principales: una dedicada a los fenómenos aéreos no identificados (UAP), que investiga su posible procedencia extraterrestre mediante observaciones atmosféricas; y otra enfocada en el estudio de objetos interestelares (ISO), es decir, cuerpos atípicos procedentes del espacio, como ‘Oumuamua o el meteorito CNEOS 2014-01-08. Cada una de estas ramas de investigación cuenta con equipos especializados. Además, un tercer grupo analiza las posibles implicaciones sociales de sus hallazgos.
El proyecto cuenta con observatorios ubicados en Harvard, Pensilvania y Nevada, equipados con sensores ópticos, infrarrojos, de radio y de audio. Monitorean el cielo de forma continua, detectando y analizando toda la información. Hasta la fecha, han analizado más de un millón de objetos. Algunos pocos han mostrado trayectorias anómalas. No hay evidencia concluyente de tecnología extraterrestre. Pero el rastreo continúa: paciente, constante, sin presuposiciones.
A pesar de contar con financiación privada, el Proyecto Galileo es una iniciativa abierta: publica todos sus datos y colabora con una red internacional de científicos. A diferencia de muchas investigaciones impulsadas por entidades públicas, aquí no hay secretos ni documentos clasificados. Con una vocación claramente científica, el proyecto busca llevar el estudio de fenómenos anómalos a un terreno donde antes dominaban la especulación y la conjetura.
Es posible que este proyecto nunca encuentre nada. Pero si logra reducir el número de fenómenos sin explicar, ya habrá conseguido algo importante. “Inteligencia artificial para descubrir inteligencia alienígena” suena a eslogan, pero hoy es, cada vez más, una posibilidad real. Y estamos solo al principio.
por




:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F28d%2Ffba%2F445%2F28dfba445af8ba807aa537c18d89233d.jpg)
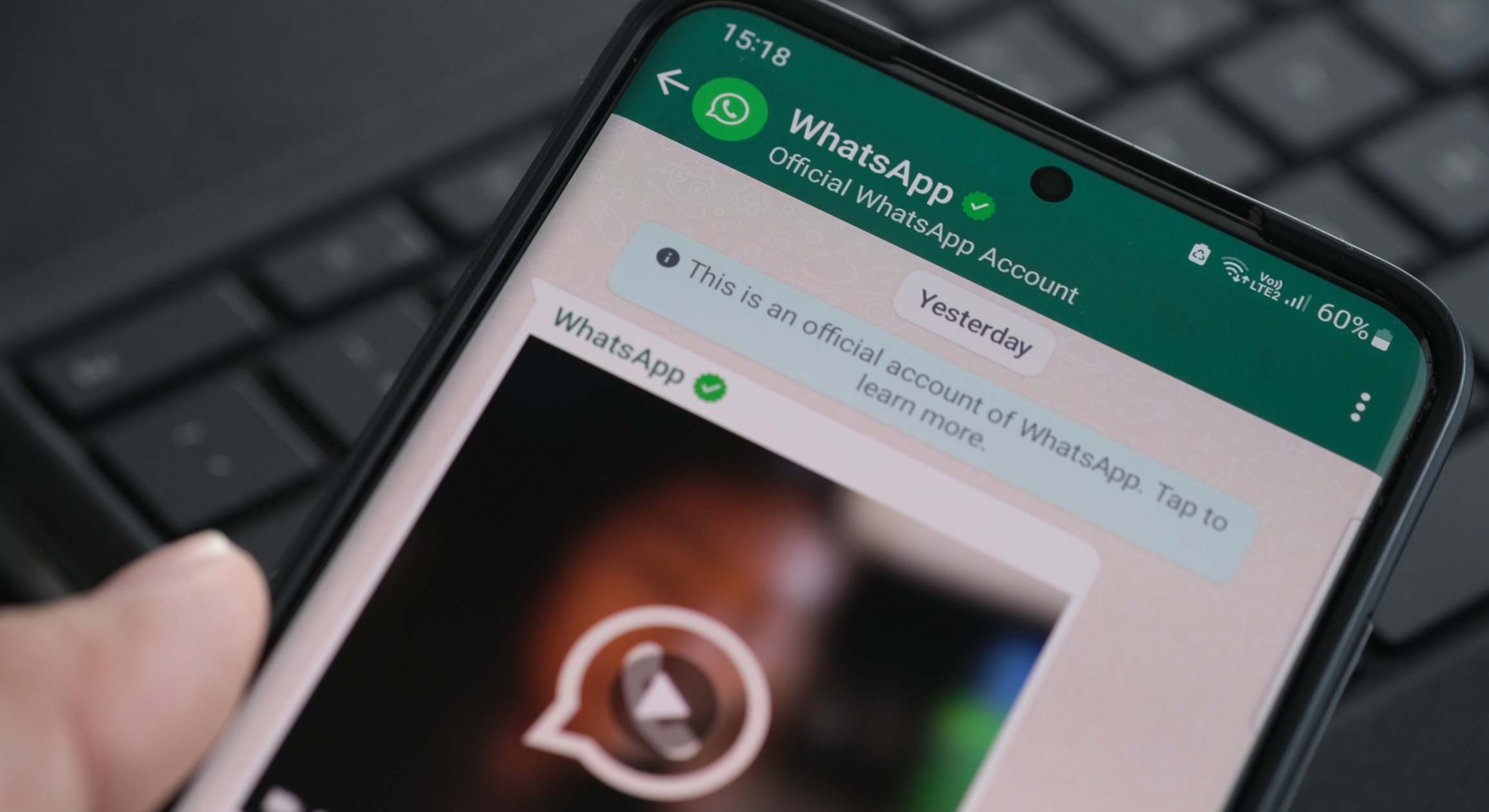
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F397%2F257%2F2f6%2F3972572f6512085eb4cc992b7c4ea237.jpg)
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fcd7%2Fafd%2F6da%2Fcd7afd6da2a92cd5adb44ea628fe0434.jpg)

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F4e7%2F165%2F585%2F4e71655852d706cc9dcb5fe23c07c174.jpg)